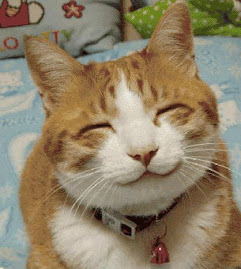Yo sé exactamente cuando todo empezó; cuando me llego la impresión, cual una leve ola, que algo pasaría, que habría un gran cambio, que mi vida no sería la misma. Fue aquel día de invierno, en el autobús, un día muy frío, espeso, blanco. Un día de enero.
¿En que estaba pensando, sentada en el autobús 110 que me llevaba a paso de mastodonte hasta mi querido trabajo? Era enero, he dicho. Un enero firme, duro y pálido como una placa de mármol gastada por el tiempo. Aquel mes las temperaturas llegaron hasta los 30 grados bajo cero, y hasta los menos 40. Y luego el tiempo, de repente loco e incontrolable, subió hasta los 15 grados sobre cero; y más tarde llegó la nieve, una nieve siempre con sabor calido y resplandeciente y que producia, invariablemente, una masa blanca y algodonada que alumbraba las noches de una luz extraña, misteriosa y suave. Sentada en el autobús yo miraba asombrada el paisaje que nos rodeaba, los grandes bloques de nieve amontonados en los bordes de las calles, el paso lento del trafico, las maquinas que iban como inmensas tortugas tirando sal sobre el asfalto. Y el cielo negro, oscuro, y el sol que no aparecía. Esto era lo que miraba con más intensidad: este cielo tan oscurecido pero como por una negrura interna.
En el autobús reinaba el silencio. Un silencio como el de ahora, amigo y compañero. Sentada y apacible, mis manos reposaban sobre el libro que estaba leyendo pero sin abrirlo aún. Era
El Sexto Invierno, de Douglas Orgill, una epopeya moderna que trataba de un cambio climático. Pero este tema no era conocido aún, en aquellos días, nadie había oído hablar de cambio climático ni nadie se podía imaginar lo que ocurriría. En la novela empezaba de repente a nevar, y a nevar sin parar hasta que todas las sociedades tenían que sobrevivir a este extraño y penoso invierno que no paraba, que se había instalado como eternalmente sobre la tierra. Era un libro sobre una aventura mística, un viaje hacia el Apocalipsis blanco.
Fue en aquel autobús que sentí por primera vez
algo, como si en alguna parte una puerta se hubiese abierto y yo hiciese parte de este
algo. ¿Qué fue? No lo sé. Solo un reconocimiento, un asentimiento interior, una certeza sobre un espacio que me abrazaba con una cierta amistad. Cerré los ojos. Y entonces te vi, como te veo ahora, mi caballero, mi protector y mi salvación. Te vi mirar el horizonte ocre y vacío. Yo, sentada bajo tu sombra, oía tu respirar hondo y placido, tu palpitar del corazón. Habías visto algo en el tejado del cielo, allá a lo lejos.
Y cuando volví a abrir mi mirada todo seguía igual, nada había cambiado. Apenas el autobús 110 se había movido. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba tu fuerza animal que durante unos segundos me había parecido tan presente, tan vital, más presente y más vital que lo que me rodeaba? ¿De donde había llegado esta imagen de nosotros dos en medio de un paisaje de ocre y de sequedad áspera? Miré alrededor mío, había mucha gente en el autobús. Y de repente me di cuenta que alguien, no sé si un hombre o una mujer, llevaba entre sus manos el mismo libro que yo estaba leyendo. Quise poner una figura, ver quien era pero ya estábamos llegando a mi parada. Me levanté, me dirigí hasta la salida trasera del autobús y bajé con la incógnita de quien estaba leyendo
El Sexto Invierno.
Esta impresión de reconocimiento desapareció durante varios días. La vida seguía su curso normal y acabé por olvidarla. En el trabajo preparábamos, Maggie y yo, las actividades de la semana de vacaciones que eran fijadas en las escuelas para dar descanso a los maestros. Durante estos días de descanso muchos niños vendrían al centro. Habría salidas a museos, a parques, al cine. Necesitábamos alquilar autobuses, comprar billetes, arreglar los itinerarios. Yo me sentía feliz aunque hiciese mucho frío. Pero un día el cielo de repente se iluminó como de una luz amarilla, opaca y espesa, Maggie me llamó desde el portal que daba a la piscina. Estuvimos mucho rato sin hacer nada, solo mirando aquel tapiz nebuloso y brumoso. Tuve la impresión que el aire se había como parado, que la atmósfera era de repente muy pesada, silenciosa ¿Qué estaba pasando? Mis manos temblaban al encenderme un cigarrillo. Sentí de nuevo una sensación de reconocimiento. Dije: Es el final. Maggie me miró sorprendida.
¿El final de qué? preguntó.
Y yo no supe que contestar.
Y muchas veces, ahora, después de todo aquello, sigo preguntándome lo que pasó. Y el por que nunca tuve miedo.
Te estoy diciendo todas estas cosas porqué sé que me escuchas aunque sigas mirando el horizonte con tus ojos pardos, inmensos. En la vacuidad de este espacio has visto algo, quizás otra viajante como yo, acompañada de su dinosaurio. Quizás has reconocido uno de tus congéneres, un futuro compañero. Una de tus patas delanteras se ha movido ligeramente, como el resplandor de unas alas de mariposa. En este espacio dónde ya no existe la noche esperaremos.
¿Cuántas somos? ¿Después de aquellos días, cuantas sobrevivimos? ¿Y tú, animal valiente y bueno, de dónde vienes?
Solo sé que estamos aquí, juntos, libres en este trozo de tierra ocre después de aquello. O antes. Ya no sé.
Quizás esté soñando, soñando en un mundo blanco, frío, de mármol, soñando que estoy leyendo un libro de nieve, soñando en una mujer que se llama Maggie, y en proyectos y salidas.
Quizás todo sea un sueño, y en este sueño te veo a ti, mi amigo el dinosaurio, desde aqui, desde esta nieve y este frío, y nos veo aquí, en este espacio ocre, en este desierto sin noche, esperando otras monturas que llegan desde allí, a lo lejos.