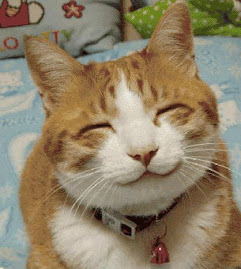sábado, 6 de noviembre de 2010
Los silencios de mi abuela
En las tardes de otoño siempre tengo cita con mi abuela.
Nos sentamos sobre unas viejas sillas que mi abuela tiene de antes de la guerra. Son unas sillas bajas pero muy confortables y parecemos dos gigantes sentadas sobre ellas, unas sillas que conozco de memoria, que podría reconocerlas los ojos cerrados, me gusta acariciar la madera, ya tan gastada y la cuerda, resistente como el mismo tiempo.
Mi abuela teje, me esta haciendo un jersey de color rojo, dice que el rojo es mi color. Pero no me ha dicho aun si es un buen color. A mi abuela no le gusta mucho hablar, mas bien diría yo que le gustan los silencios, estos espacios donde no se dice nada y se dice todo.
Mi abuela, que sabe mucho de la vida porque ha vivido mucho, es la única persona en la familia que es capaz de reconfortarme. La única que está presente, cuando le hablo o simplemente cuando estoy rodeada yo también por silencios suaves como la brisa, esta tarde, que flota en el jardín de su casita.
Es una brisa suave y yo creo que hasta azul. En otoño todo tiene color manso. Las gallinas se pasean con quietud enfrente de nosotras, concientes de que las estamos observando. Un gato negro esta sentado al lado de mi abuela, contemplando con desprecio a las gallinas.
Siempre el otoño me ha gustado y calmado. Se lo digo a mi abuela que ha posado su mirada suave sobre mí. Sin parar de tejer me pregunta si hay algo que me esta preocupando.
- No… pero sí.
- Y esto qué quiere decir, chiquilla. O es no o es sí. En la vida no se puede ir de dudas.
- Es que es muy complicado.
- Aun más para afirmarse.
Y durante un largo tiempo nos quedamos en un silencio reparador. No se si es la voz de mi abuela, o el sonido que hacen las agujas de tejer, un sonido a penas perceptible, o el cacateo de las gallinas que buscan gusanitos sobre la tierra.
Mi abuela nunca me ha dicho que la vida fuese un camino de sufrimiento. Nunca me ha dicho que tenemos que vivir sufriendo. Mi abuela no cree en Dios ni en el matrimonio. No te cases nunca pero ama profundamente es una frase que me dice a cada vez que vengo a visitarla. Y: ¿Dios? ¿Qué Dios? Dios está aquí, señalando con sus dedos finos y elegantes el centro de mi cuerpo.
Cuando murió mi madre mi abuela fue la única en consolarme. Me acarició la frente, y las mejillas con un algodón perfumado. Me estiro sobre el sofá de su pequeñito comedor. Me preparó un pollo con vino. Luego me regaló un libro, que llevaba años en su vieja biblioteca, un libro pesado y antiguo, La Divina Comedia. También me hizo un masaje de pies y me escuchó llorar mis culpas y mis temores. Luego, al día siguiente, me llevó con ella al cementerio. Y estuvimos limpiando la tumba de una de sus hijas, la tía Ana, que yo nunca llegué a conocer.
Mi abuela es como una columna, su fuerza es inmensa. Pero nunca se lo he dicho. Un día me dio unas cartas de mi padre, enviadas desde aquellos años cuando estuvo en Francia, asqueado se fue para vivir en un lugar más respirable. Y me gustaría decirle, a mi abuela, que tengo la impresión de que soy como mi padre, que tengo que irme, que no estoy bien ni aquí ni en ningún otro lugar. Y que esto me produce miedo y temor.
- Este jersey, dice de pronto mi abuela, te dará energía.
- ¿Cree usted que necesito energía?
- Sí. Mucha.
- ¿Y eso?
- Cuando te vayas, sea donde sea, quiero que lo lleves puesto y que nunca te olvides que te quiero.
Luego sigue un largo silencio, suave como una brisa de otoño, un silencio que me aturde y confunde, que me apresa la garganta y yo procuro no llorar aquí, enfrente de mi abuela que sigue tejiendo como si nada, y contemplo con gratitud las gallinas que nos miran de reojo. Y el gato ha levantado una patita y es hora de que mi abuela nos prepare un buen café con leche con el biscocho que ha hecho para nosotras.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)